Las cimas de las torres más altas, aquellas que ascendían hasta desdibujarse en la atmósfera, reflejaban la luz de las tres lunas que tenía el planeta. Este efecto, visto desde kilómetros abajo, donde la vegetación prosperaba, añadía decenas de estrellas falsas en el cielo. Para el viajero casual y los pueblos nómadas que no contaran con un guía experto, esto podría ser fatal. No desviarse de las rutas conocidas era crucial, ya que la ciudad aún se movía. A pesar de los miles de años que la separaban de sus días de mayor esplendor, algunas columnas y bloques seguían deslizándose, subiendo y bajando. Abriendo y cerrando compuertas. Como un laberinto infinito capaz de atrapar o aplastar a cualquiera que tomase un rumbo equivocado. O quizás, al seguir una mala referencia astral, el camino te ponía frente a frente con una de las tantas marchas de los temidos hombres escafandra. Ellos, se decía, eran la sangre viva del planeta, del dios creador que regía el mundo. Pero para Quilpi, un joven humanoide de piel lisa y ojos grandes, tales problemas quedaban muy por detrás de su horizonte inmediato. Su avance se asemejaba al de algún asustadizo roedor nocturno. Huía, y sospechaba que lo haría por el resto de sus días. Intentaba ignorar aquella sensación que le apretaba la garganta. Después de todo era su vida la que estaba en juego. Avanzaba en la oscuridad azul, espesa y húmeda. Producía a su paso un murmullo vegetal, eco de su presencia en el paisaje. La selva, que se abría como un telón, dio lugar a un claro propiciado por una gigantesca e intrincada columna metálica que con prepotencia imponía a su alrededor una especie de pantano. Quilpi se detuvo temiendo que el chapoteo de sus pasos atrajera presencias indeseadas. Un enjambre de pequeños insectos lo rodeó buscando sangre. Fue entonces cuando sintió una mano inapelable, pero contenida, que lo derribó. Desde el suelo anegado, el joven prófugo miró hacia atrás, arriba, siguiendo un olor dulce e inorgánico. El destino de aquel recorrido fue la figura imponente de Lorenza. Una aparición recortada contra una pared indescifrable de lianas y troncos enredados. Hojas de tan variadas iteraciones que no alcanzarían dos estaciones para contarlas. Quilpi se acercó mesmerizado por la estampa de aquella guerrera. —¡Por favor! —exclamó el joven. Lorenza lo examinó sopesando las posibilidades. El cuerpo entero de Quilpi se convirtió en súplica. Reconocía los rasgos, la vestimenta, el color, la bravura en la mirada. Cada año, en la temporada del sol azul, su tribu se topaba con viajeros de diferentes confines del mundo. Algunos, como agradecimiento a la hospitalidad de su pueblo, los entretenían con historias de torres lejanas. De los pozos de Akbar y sus criaturas ciegas. De la gente de hueso. De los dioses de cada región. Pero de todas las historias había una que, que por inverosímil era la más esperada. La mujer serpiente, la asesina roja. Decían que no podía morir, que hablaba con los dioses, que tenía la fuerza de diez hombres escafandra. Si algo de verdad había en aquellas historias. Si ella era capaz de todas esas proezas, Quilpi por generosidad del destino estaba frente a la posibilidad de transformar su huida en algo digno de ser recordado.
— Señora, por favor, le pido que me ayude. Por Grund y Katah– Quilpi se postraba y se deshacía en ademanes suplicantes ante la imponente efigie de Lorenza. Ella escuchaba sin comprender más que los gestos del muchacho. Lo observa mientras quitaba de su cuerpo los últimos trozos de la piel anterior. Restos del capullo uterino que la regeneró. Escamas celestes que llevaban consigo viejas cicatrices. Aunque Quilpi lo ignoraba, había sorprendido a Lorenza en un momento de vulnerabilidad. Acababa de renacer. Su cuerpo cibernético, entumecido y nuevo, no mostraba, todavía, la capacidad explosiva que por norma alcanzan sus reflejos.
-El pueblo frío tiene a mi hermano y antes de que las lunas dejen el cielo pretenden llevar a cabo el bautismo. Por favor, ¡se lo pido por mi vida!— Quilpi comenzó a llorar.
—Si no es para devolverlo a mis brazos, que sea para darle una muerte piadosa.— Desde el cielo, la estrella le murmuraba a la guerrera: Otro camino nos espera, una nueva cacería. Pero los lamentos ininteligibles del muchacho resonaron en el pecho de la ciboretza. En geometrías incongruentes que hasta entonces desconocía.
Sin pronunciar una palabra, Lorenza aceptó el desafío y siguió al joven asustadizo mientras se adentraba en las entrañas olvidadas de la urbe. Calles desiertas y edificios en ruinas daban paso a un paisaje desolado. Un murmullo distante guiaba su camino hacia un pequeño poblado, iluminado por un centenar de antorchas titilantes.
Al llegar a las afueras del asentamiento, Lorenza y el joven se detuvieron, ocultándose tras los restos de una estructura desmoronada, para observar con asombro la escena que se desarrollaba ante ellos. La plaza central del poblado era el escenario de un rito desconocido y perturbador.
Los habitantes del lugar, seres extraños cuya apariencia desafiaba toda lógica humana o mecánica, se movían alrededor de un altar de piedra. Entre ellos se contaban numerosas especies. Diferentes colores y tamaño, todo lo que unifica a los individuos del pueblo frío son las aberrantes cicatrices que exhiben con orgullosa desnudez. Mutilaban sus cuerpos, extirpando, en la ceremonia del bautismo, cualquier rasgo de sexo. Cualquier capacidad biológica reproductora. Adoraban a la máquina y hacían lo indecible para asemejarse a ella. Sus movimientos eran a la vez armoniosos y caóticos, una danza que parecía seguir el ritmo de un tambor silencioso, conocido solo por ellos.

En el centro de este círculo de fervor y adoración, sobre el altar, yacía un joven atado de pies y manos. Su mirada daba cuenta de los pocos minutos que le restaban. El cuerpo era un suspiro que apenas fue extensión suficiente para que sus verdugos pudieran inscribir en él los textos sagrados. Sobre él, suspendida por un mecanismo de aspecto antiguo y complejo, la grotesca representación de su deidad. Una estructura metálica, cubierta de símbolos y grabados que relucían bajo la luz de las antorchas. Tenía dos tubos que dejaba escapar un zumbido sutil pero ominoso, como el preludio de un desenlace fatal.
De entre los pobladores, reunidos alrededor del altar, se destacó uno. Portador de una daga, honrado por la oportunidad de dar la bienvenida a un nuevo miembro para el pueblo frío. Sus rostros reflejaban una devoción absoluta. Algunos alzaban las manos hacia el cielo, mientras otros se inclinaban, murmurando cánticos que se perdían en el viento nocturno.
Lorenza entendió de inmediato la gravedad de la situación. No era solo una cuestión de salvar al joven del sacrificio inminente; era un enfrentamiento contra una fe que entrelazaba lo orgánico con lo mecánico en formas que desafiaban su comprensión. Sin embargo, su determinación no flaqueó; sabía que debía actuar rápido si quería evitar el desenlace que los pobladores consideraban sagrado.
Tuvo que esperar que su cuerpo despertara por completo. Lo supo cuando la tibieza alcanzó cada rincón de su anatomía. Al sentir que las placas metálicas que la coronaban y adornaban su cadera se fijaron, rígidas en su sitio.
En el momento en que Lorenza decidió intervenir, su ser entero se transformó en el epítome de la guerra. Su furia, desatada en defensa de la inocencia amenazada, era una tormenta desbordante que ni los guerreros más fuertes podrían contener. Los pobladores, aunque numerosos y confiados en su devoción ciega a la maquinaria que veneraban, pronto se encontraron desconcertados y temerosos ante la fuerza de la naturaleza que era Lorenza.
Con cada movimiento, la ciboretza demostraba por qué era una guerrera sin igual. Su cuerpo, una obra maestra de poderío y belleza incomparable, se movía con una agilidad sobrenatural. Esquivando ataques y devolviendo golpes con una precisión letal. A pesar de estar superada en número, ella no flaqueaba; cada músculo, cada fibra de su ser cibernético, estaba diseñado no solo para resistir, sino para superar.
La batalla no fue fácil. Los pobladores, armados con rudimentarias, pero peligrosas armas, lograron infligir heridas a Lorenza. Golpes y castigos se abatieron sobre ella.
Lorenza, utilizando un último esfuerzo sobrehumano, se lanzó hacia el altar. Su figura cortó el aire con la velocidad de un cometa, llegando justo a tiempo para detener al portador de la daga bautismal. La ciboretza lo agarró por el cuello. Levantó sin esfuerzo aquel cuerpo pálido lleno de cicatrices. Lo arrojó contra el ídolo mecánico. Una lluvia de sangre y piezas metálicas cayeron sobre la multitud enardecida. Semejante sacrilegio inundó de un miedo atávico a toda la tribu. La ciboretza se irguió con el joven asegurado en sus brazos. Los pobladores retrocedieron ante la figura de Lorenza, la guerrera cuya furia y determinación habían desafiado las mismísimas creencias que formaban el núcleo de su existencia. Desde aquel momento hasta el final de los días del pueblo frío, ella sería conocida como la encarnación misma de la destrucción y la maldad: la madre de todos los tormentos.
Lorenza, con una mirada última hacia el altar destrozado, sintió el peso de su acción, no como un remordimiento, sino como la aceptación de que su camino estaba marcado por decisiones imposibles en un mundo aberrante.
Con el joven entre sus brazos, Lorenza se giró y comenzó a caminar, alejándose del poblado. Un puñado de individuos intentó detenerla, los demás, se debatían entre la desesperación y el temor al ver a su dios caído. Desprovistos de la superioridad numérica, los atacantes no eran más que una molestia para la potencia física de la ciboretza.
La luz de las antorchas, el olor a metal y a miedo se disipaba con la distancia, reemplazados por el silencio contemplativo de la noche.
Cuando Lorenza finalmente reunió a los hermanos, un breve instante de alivio y felicidad iluminó sus rostros, una efímera pausa en el torbellino de emociones que habían enfrentado. Sin embargo, esta sensación de paz no tardó en verse ensombrecida por una profunda tristeza y un miedo palpable que se reflejaba en los ojos de los jóvenes. Sus miradas se volvían una y otra vez hacia el horizonte. Al poblado donde sus actos habían causado la caída del ídolo metálico. El miedo a las represalias de aquel dios maquinal, a quien negaron un nuevo adorador, permanecía latente en sus corazones. Los hermanos sabían que su acto de desafío, aunque exitoso, podría atraer la ira de aquellos que servían a la máquina con fervor religioso.
Quilpi y su hermano dijeron, visiblemente agradecidos, cosas que Lorenza no pudo descifrar. Después se perdieron entre los recovecos de la selva. La ciboretza jamás los volvió a ver. Retomó el camino de sangre y muerte que su estrella le marcaba. Se perdió entre las sombras de los edificios derruidos, como un fantasma mudo que vagaba en la frontera de dos mundos

Lorenza: la ciboretza inolvidable
Conocé a esta legendaria guerrera forjada en mil batallas. Viví con ella sus salvajes aventuras de ciencia ficción.





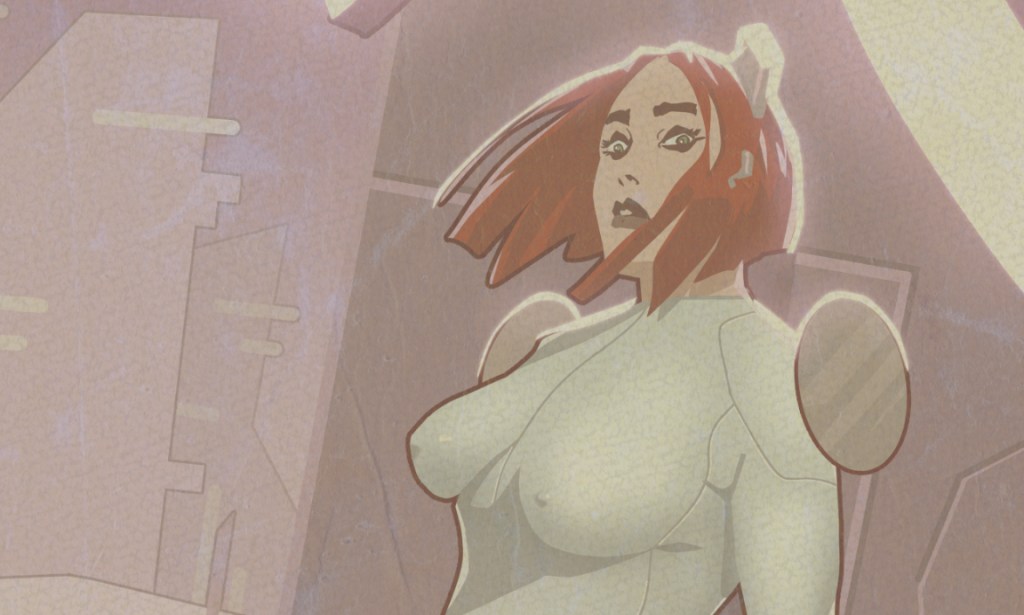
Deja un comentario