Machuca y Mahapu se convierten en jinetes de los Impa-garú
Volver al país quebrado parece ser la única forma que tendrá el aspirante a bibliotecario para retornar a su mundo.

Alguien cínico podría decir que la riqueza tiene el poder de abrir cualquier puerta y comprar incluso las voluntades más rectas. Pero Mahapu veía las cosas desde una perspectiva diferente. Para ella, los tesoros no eran más que herramientas para construir puentes entre mundos, tanto físicos como emocionales. Su generosidad no buscaba recompensa; era un acto de fe en la humanidad.
Siete años atrás, un año antes de que Cálica llegara a Carampí, una figura desconocida entró al pueblo. Alta, polvorienta y de hombros macizos, la recién llegada se movía con una seguridad que llamó la atención de todos. Los comerciantes locales, habituados a las historias del sur, pronto reconocieron en ella a la legendaria ladrona conocida como El Escorpión de Plata . Tras conseguir alojamiento y alimentarse, Mahapu logró reunirse sin mucho esfuerzo con la junta regente del poblado. En la sala central de la casa comunal, colocó una pequeña bolsa de cuero sobre la gran mesa de madera labrada, detrás de la cual se encontraban los miembros del consejo.
—Son las joyas perdidas de la guardia roja —dijo con voz firme pero amable—. Son suyas ahora. Un regalo de mi parte para su pueblo.
No hubo ningún pedido ni condición. Así era Mahapu: alguien que daba sin esperar nada a cambio. Sin embargo, la naturaleza humana suele ser desconfiada, y ante semejante gesto las preguntas y sospechas se volvieron pantanosas e interminables. Mahapu tuvo que explicar y aclarar, incluso prometer que no tenía segundas intenciones. A pesar de todo, esa noche nadie durmió. Las antorchas ardieron en cada esquina, iluminando Carampí con un resplandor naranja que llegó a verse a kilómetros de distancia. La carne, la fruta y el pan colmaron las fuentes de obsidiana. Hubo canciones, juegos y risas. Mahapu escuchó a los ancianos contar historias de los últimos días del imperio, muchas de ellas inspiradas en leyendas improbables que algún viajante había traído años atrás. Pero cuando Ispet mencionó los peligros y monstruosidades que acechaban en la tierra quebrada, Mahapu sintió un escalofrío. Su lugar de nacimiento era algo que pocas veces confesaba, ya que muchos tenían prejuicios contra aquel país condenado. Esa noche, tragó la incomodidad del momento con un litro de licor dulce.
Siete años después, Mahapu y su compañero, el niño envejecido, eran recibidos por todos los habitantes de Carampí con los brazos abiertos. Gracias al tesoro entregado por la ladrona, habían construido un puente, una torre para las aeronaos, una nueva red de acequias y una lista interminable de herramientas que ahora enaltecían los talleres comunales.
Amanki, siguiendo las instrucciones de Cálica, coordinó todo lo necesario la tarde anterior. Las autoridades, al saber que Mahapu necesitaba su ayuda, no dudaron en poner todos los recursos del pueblo a su disposición.
La Pluma, la más veloz de las tres aeronaos que tenía Carampí, esperaba en la torre de embarque. En sus bodegas, la tripulación había preparado provisiones para tres días. Junto al catre asignado a Mahapu, los mozos de amarre acomodaron numerosos regalos y cartas de agradecimiento. La embarcación soltó sus amarres en el punto del día donde el sol brillaba con mayor intensidad. Machuca se acomodó en la proa y observó a la tripulación subir y bajar por las cuerdas de la nave como hormigas perfectamente coordinadas. En su emoción, ignoraba que la entrada de la nave a uno de los ríos púrpura era el momento más peligroso de la navegación. Hacerlo en un ángulo incorrecto o a una velocidad equivocada significaría el destrozo inmediato de la aeronaos. Dentro de la nave, Mahapu leía sus cartas, sentada en el piso con los poderosos hombros, eclipsando su rostro sonriente. Una sacudida seguida de un tirón dado por el aumento en la velocidad le bastó para saber que ya estaban dentro del Río Manapi, una ruta que tocaba tangencialmente la frontera de la tierra quebrada.
En los días que duró el viaje, Machuca notó que dos bestias aladas secundaban la nave. Planeaban sin esfuerzo, llevando sendos jinetes sobre sus lomos. Descubrió poco después que su compañera sabía cantar, que sabía tocar la Oyala, una especie de flauta ovalada hecha de arcilla cocida. Era difícil reconciliar esa imagen cálida con la salvaje guerrera que había visto en la torre. «¿Cómo reaccionarían los pobladores de Carampí si la hubieran visto en semejante trance?», pensó Machuca sin saber por qué.
El tercer día, uno de los vigilantes hizo sonar su cuerno. Estaban cerca del límite con la tierra quebrada. Una tensa excitación encrespó a la tripulación. El capitán, desde la proa, ordenó:
—¡Traigan los trajes con las flores! ¡Que se acerquen los Impa-garú!
Los jinetes alados flanquearon la nave. Mahapu llegó a cubierta como un estandarte de guerra. En una mano llevaba el translocador y en la otra un manojo de cuerdas sembradas de diferentes tipos de nudos. Puso su mano sobre el hombro del muchacho, sin dar lugar a las miles de preguntas que le rondaban la cabeza.
—El translocador ya está ajustado según los cálculos que nos entregó Cálica —dijo, adelantando la mano que sostenía las cuerdas—. Habrá que hacer una fuerte compensación de tiempo para que puedas saltar al momento indicado, pero para eso tenemos los trajes.
Dejó el translocador y las cuerdas en el suelo y tomó uno de los trajes que la tripulación había preparado. El pequeño era para Machuca, quien lo sostuvo y lo giró para uno y otro lado sin saber qué hacer con él. Mahapu, con tres movimientos encadenados, se colocó su propio traje. Antes de cerrar la escafandra, hizo una pausa y vio al muchacho sobrepasado por la situación. Le dio una palmada en el hombro y, con una sonrisa, trató de aligerar el ambiente.
Machuca terminó de ponerse el traje. Dentro de la escafandra olía a flores. Su campo visual estaba limitado a dos pequeños orificios. Vio a Mahapu montar de un salto en una de las bestias voladoras. Dos tripulantes lo guiaron hacia el otro costado de la nave, donde lo esperaba su montura. El jinete que había llevado al Impa-garú hasta entonces ya estaba a bordo y sostenía las riendas del animal para que el muchacho pudiera montarlo. Machuca se acercó al borde de La Pluma y fue consciente de la velocidad a la que iba y la enorme distancia que los separaba del suelo. El estómago se le congeló. Las instrucciones del jinete le llegaban amortiguadas y difusas, pero el mensaje era claro: tenía que saltar.
Cabalgar no era un problema; lo hacía desde los cinco años. Saltar al lomo de un reptil alado gigante que planeaba junto a una embarcación a casi un kilómetro de altura, eso era otra cosa. Tragó saliva y vio a Mahapu alentándolo con amplios ademanes. Sostuvo la respiración y saltó. El peso del muchacho respecto de la bestia era insignificante. Con demasiados ademanes y desesperación, se colocó en posición sobre la silla de montar. Sujetó el asta metálica y, con un suave gesto, indicó a su cabalgadura que girara para volar hacia donde Mahapu lo esperaba, fuera del Río Púrpura.
La nave siguió su camino, y ellos se internaron nuevamente en el país donde el tiempo y el espacio eran un rompecabezas inestable.

La biblioteca del fin de mundo
Conocé más de las aventuras de Machuca y Mahapu. Juntos van a explorar un mundo en crisis al borde de la extinción.





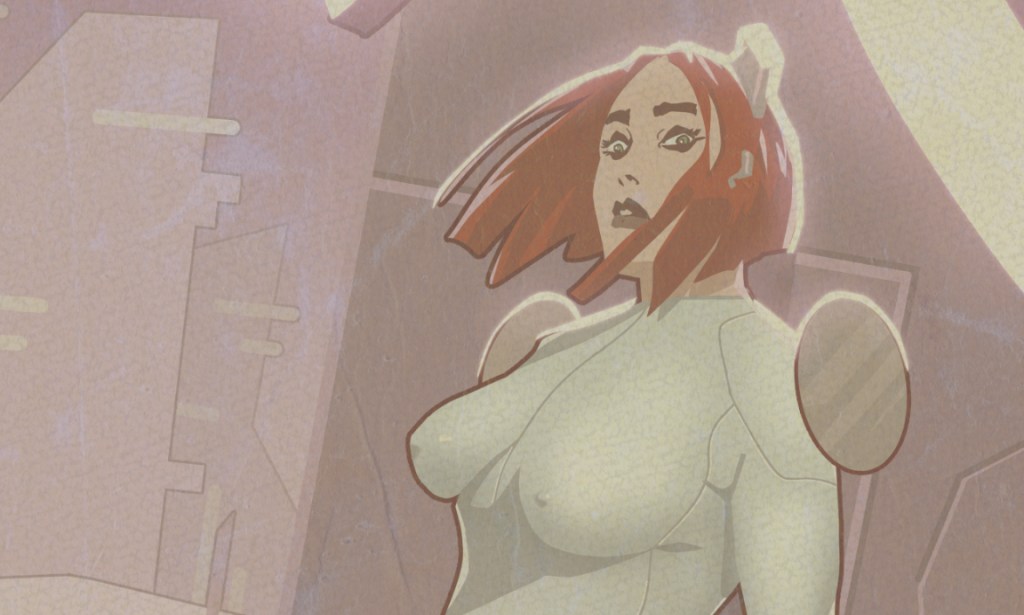
Deja un comentario